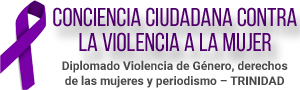En memorial de las víctimas invisibles que no sobrevivieron a los amores que matan. En homenaje a aquellos seres que viven luchando por no llevar las marcas de la violencia en su alma.
El Canto Del Guajojó
Claudia Leslie Aguilar
En un pueblo perdido de la Amazonía beniana, entre la selva y los montes bolivianos, emerge una historia que no quiere morir olvidada; ella cobra vida a través del tiempo. Surge con fuerza desde los ríos y gime para no confundirse y perderse en el pantanoso y oscuro mundo del pasado, es decir, emerge de entre las alas grises del guajojó, ave extraña y misteriosa que conoció a Carlitos, un niño moreno y tímido que, a sus cuatro años, vivía a orillas de una pequeña comunidad cercana a la Loma Suárez; pero distante de Santísima Trinidad.
El niño veía las constantes peleas conyugales entre sus padres, a causa de los celos enfermizos de su progenitor.
—Puta, ¡tenés que cumplir conmigo! —increpaba Pedro, al llegar borracho y encontrar a su joven esposa, quien solo podía llorar, desconsolada, porque él la obligaba a ceder en sus deberes íntimos, cuando se suponía que todos dormían.
Y así transcurría la vida de María Eugenia, entre malos tratos, celos injustos y chismes de las vecinas que veían en Pedro, su esposo, a un hombre trabajador y fuerte, quien “cumplía muy bien” con sus deberes de proveedor: lo veían como un padre sacrificado que sembraba, pescaba y cazaba para no hacer faltar el sustento diario de la familia y, a fin de que su esposa no pasase privaciones, él trabajaba duro, salía en su canoa hasta la población más cercana y se encargaba de llevar todos los víveres y, con todo este trajín, obviamente nada faltaba en su Pahuichi , que se ubicaba a orillas del río.
El problema estaba en que las vecinas llevaban y traían, constantemente, chismes al esposo celoso. Era imposible evitarlos. La envidia, por ejemplo, corroía las entrañas de Lucy, quien había jurado separar a la joven pareja, para quedarse con Pedro. Los comentarios aumentaban con el paso del tiempo: que si la habían visto conversando demasiado con algún joven vecino, riendo de forma extraña, que si salía o entraba apresurada de su Pahuichi, como si fuera en busca de alguien, etc.; hasta evitar conversar con alguien era motivo de pelea.
—¿Por qué evitaste saludar a Juan? ¿Qué escondes, puta? ¿Acaso querés que no se sepa que son amantes? —reclamaba el iracundo hombre, presa de los celos y los malintencionados chismes, cada vez que retornaba a la casa, borracho, para pedir perdón al día siguiente.
María Eugenia sufría en silencio. Cuidaba de sus dos hijos: Carlitos, de cuatros años y Pedrito, quien con sus pocos meses de vida también comprendía su suplicio, de alguna forma, porque no lloraba mucho, para no hacer ruido y “lastimar” a su madre.
Cansada de tanta humillación, la joven esposa tomó la decisión de huir a casa de unos familiares en la ciudad de Santa Cruz y escribió una carta de despedida para Pedro, la que, al poco rato, rompió en mil pedazos después de arrepentirse, y tiró los pedacitos en el patio, detrás de la casa.
Loco de celos, como si alguien le hubiese contado lo ocurrido, Pedro entró esa tarde de pescar y arrojándole los diminutos pedazos de papel en la cara, le gritó:
—Puta, ya sé que querés abandonarme. He leído tu carta, si me abandonás voy a matarte. Si no eres mía, no serás de nadie. Enténdelo bien, de nadie. Voy a matarte… Lo juro.
No pasaba día que Pedro llegara ebrio, y las amenazas de muerte se acentuaban. Sus palabras y sus ofensas torturaban. Dentellaba el alma de la joven y delgada María Eugenia, que era tan sencilla y suave como podía ser alguna mujer en su situación. Todos en el lugar la conocían como “la muchacha de los ojos tristes”, seguramente porque sus ojos decían lo que sus labios no podían expresar.
Carlitos lloraba en silencio, haciéndose el dormido a veces, haciendo ruido otras, para salvar a su madre de aquel tormento. Su padre solía detenerse cuando el pequeño daba señales de actividad cercana.
—Para por favor, el niño está despierto, está yendo a hacer chibi — suplicaba la madre, y el padre se detenía, mientras el niño bajaba de la cama a orinar.
La carta destrozada había sido el detonante para un maltrato creciente, que ya se acercaba a la violencia física; tanto así, que la madre de María Eugenia visitaba a su hija constantemente para protegerla. Las amenazas de muerte eran preocupantes.
Hacía una semana que Doña Asensia vivía en el Pahuichi, ayudando a cuidar a sus nietos; pero su verdadera intención era la de acompañar a su hija. Debía velar que no le pase nada malo.
Aquella tarde de enero, las aguas turbias del río estaban quietas. El sol anaranjado se movía lento y bajaba su intensidad poco a poco.
Rosendo, hermano de María Eugenia, que vivía al otro lado del río, vio pasar a su cuñado en la canoa. Después de saludarlo y verlo desaparecer en el horizonte, escuchó el canto inconfundible del ave más temida de la selva: el guajojó. Con su sonoro y agudo canto irrumpió la quietud y el silencio de la selva, y con esto Rosendo se estremeció, quedándose inmóvil, los oídos atentos. Apresuró el paso e ingresó a su casa donde se encontraba su mujer y le dijo:
—Algo malo va a pasar… Acaba de cantar el guajojó —ambos se miraron, temerosos.
—¡No te salva nadie, voy a matarte! —gritó Pedro, al lado del río donde estaba su Pahuichi, mientras sacaba el rifle de la canoa.
Ambas mujeres, madre e hija, corrieron y se encerraron en la frágil casita con los niños. Un silencio sepulcral, de invierno, reinó en la selva, como si esta misma esperase el desenlace.
Pasaron los minutos y Pedro no daba señales de vida, parecía que se había arrepentido de sus terribles amenazas. María, ya menos temerosa, dio de lactar a Pedrito, justo en el momento en que Pedro metía el rifle entre los chuchíos y apretaba el gatillo de su arma.
El ruido del proyectil resonó en la selva virgen como un augurio funesto. María cayó a la cama con un pequeño orificio en la frente y un gran boquete sangrante podía verse en su nuca, que era por donde había salido la bala, mientras las sábanas se teñían de un rojo intenso. La abuela corrió, desesperada, hasta la puerta y la abrió, sujetando un palo de escoba, dispuesta a golpear al asesino; pero este descargó el arma en su cuerpo sin misericordia. Un hueco se formó en el estómago de la infortunada mujer, al momento que caía al suelo de rodillas. Carlitos observaba de pie la escena como si se tratase de una horrible pesadilla, se jalaba los cabellos y se daba de puñetazos en sus piernas, para despertar. Todo transcurría en cámara lenta. No podía creer lo que estaba sucediendo.
Observó a su madre, que acezaba como un animal. Sus ojos tristes e inmóviles parecían observar el vacío.
El padre se agachó hasta mirar a los ojos de un Carlitos petrificado; tocó su cabeza y le dijo:
—Nunca olvides que te quiero. Cuida a tu hermano.
Luego de los ruidos de los disparos, Rosendo vio a Pedro pasar por el río. Y le levantó la mano.
—Acabo de matar a tu hermana y a tu madre —gritó este. Rosendo se quedó como de una pieza.
La escena era espeluznante. El pequeño Carlitos cargaba a Pedrito, mientras observaba a su madre muerta. En el patio, la abuela tampoco tenía pulso. Había sangre por todos lados. Varios hombres de la comunidad salieron para cazar al asesino y dar fin con su vida.
Había que reportar las tres muertes. Dos comunarios iban al paso del carretón, llevando el cadáver de Pedro por la carretera hacia Santísima Trinidad para presentarlo ante las autoridades, pero el cuerpo cubierto con una sábana ensangrentada se levantó sorpresivamente y tomó del cuello a uno de los hombres.
Los dos pelearon con Pedro, o lo que quedaba de él, golpeándolo varias veces en la cabeza hasta “matarlo de nuevo”.
Hasta ahora, nadie sabe qué sucedió exactamente con Pedro aquella tarde infortunada, en que el guajojó cantó en medio del río. Algunos atribuyen el hecho a malos espíritus o demonios que se apoderaron del cuerpo del asesino. Otros continúan acrecentando el temor popular al escuchar el canto del guajojó.
Carlitos, marcado por la pena y la tragedia, vivió años luchando contra aquel odio que lo consumía y que le obligaba a culpar a la sociedad de todo cuanto había pasado y a su padre por haberlo dejado solo, sin madre ni familia. Culpaba al mundo. Deseaba convertirse en un asesino, un violador, para devolver el mal que le había causado la sociedad a la que nada le importaba. Se retraía en la escuela. No hablaba. Sufría en silencio. Pedrito, su hermano, no pudo vencer el peso de su historia y se dedicó a la mala vida, a las drogas y al alcohol. Carlitos solía visitarlo en la cárcel cuando ya eran jóvenes y le pedía que cambiara su conducta; pero el corazón de Pedrito era más duro que las piedras de aquel río que habían abandonado para olvidar su trágica vida.
Hasta que Carlitos, ya mayor, conoció el amor y tuvo dos hermosas hijas, a las que sabía que jamás podría dañar, porque juró protegerlas con su vida.
Se entregó a Dios. A veces dudaba el haber perdonado realmente a su padre y se preguntaba si creer en un ser invisible fuera lo mejor que había hecho. Un día encontró a alguien que, escuchando su historia, se decidió a escribirla, y de paso le dijo aquello que siempre él quiso escuchar:
—Si buscar a Dios, te ha dado la paz que tanto buscabas y te ha estabilizado, no dudes, bien hecho está. Intenta ser feliz. Perdona y perdónate de una vez. No puedes culparte. Solo eras un niño, no podías defender a tu madre y a tu abuela de tu propio padre. Cura tus heridas. Vive e intenta con todas tus fuerzas ser feliz. Haz feliz a tu familia. Vive. Sé agradecido. Al final de cuentas, cada día que transcurre es un reto, una lucha y el abrir los ojos a un nuevo día, una victoria.